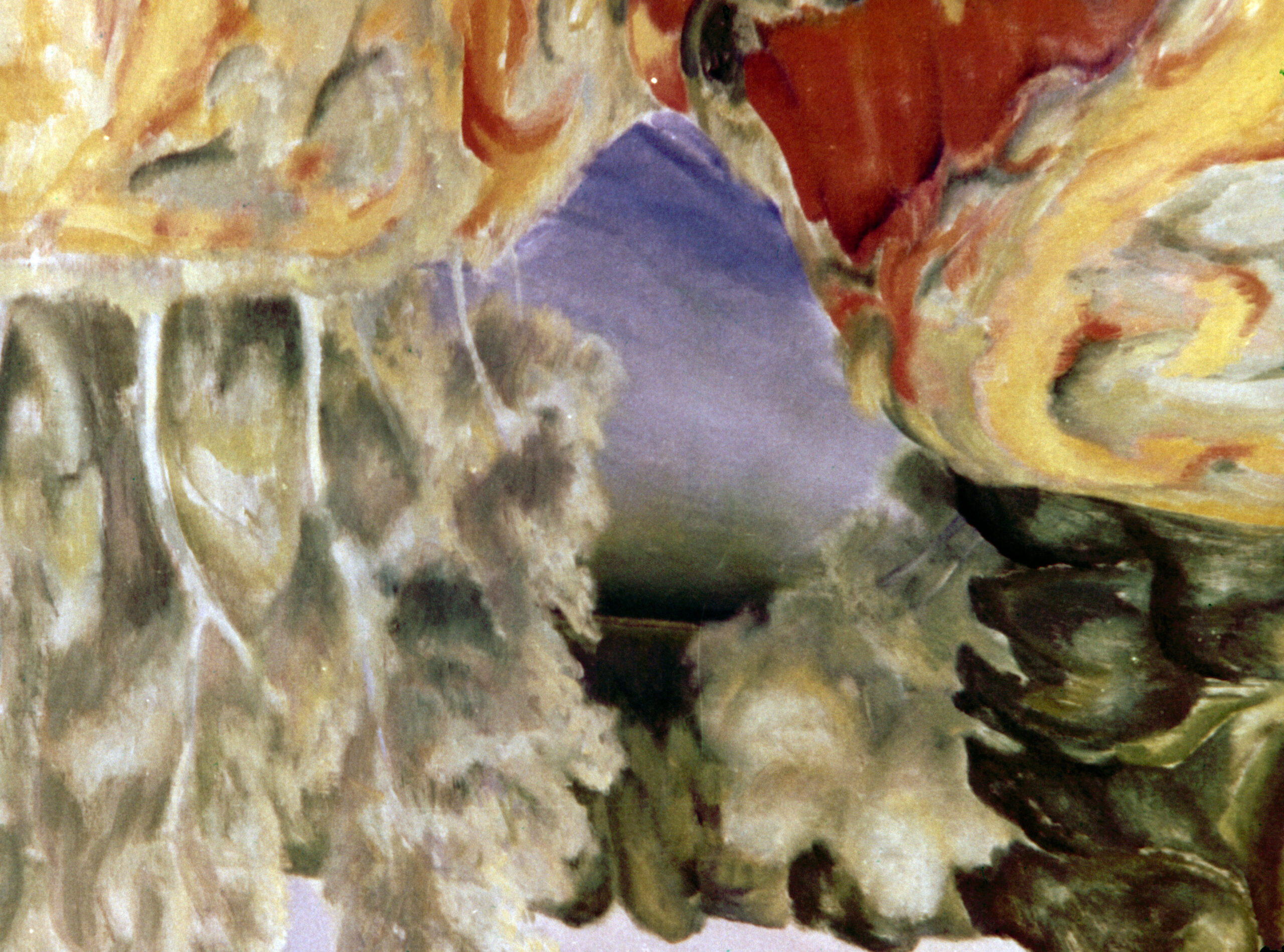Crecí con la idea de pertenecer a una familia de pájaros. Cuando tus ancestros vienen de Colombia, Cuba, Puerto Rico y Perú – el borde no es un desierto o un río; es el cielo entero. Durante años pensé en mi familia no como personas que cruzaron la frontera, sino como una bandada de pájaros que migraron hacia el norte. Las nubes guardaron el secreto – el plan de mi madre y sus hermanas de quedarse más del tiempo permitido en sus visados de turismo. Las estrellas se negaron a delatar a mi tía quien esperaba encontrar en Nueva York un doctor que le salvara la vida. El sol únicamente observó que mi tío voló todavía más al norte.
Sin embargo, cuando leí el libro de Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, reconocí sus descripciones del lugar donde dos naciones se encuentran. No es que haya comprendido la metáfora. Lo que intento decir es que reconocí un lugar real. Mi familia nunca había sido un grupo de pájaros. Teníamos una frontera. Teníamos el aeropuerto.
En los años ochenta, el aeropuerto John F. Kennedy estaba repleto de rodillas. Era así como yo veía el aeropuerto: una reunión de rodillas protuberantes y rodillas flacas y rodillas abultadas. Las rodillas ocupaban la zona de espera, un parche de tierra donde las luces fluorescentes parpadeaban como una serie de soles al atardecer, donde los hombres permanecían de pie, solos, mirando hacia la puerta y donde las mujeres estaban sentadas en una fila de sillas plásticas junto a niños que lloraban.
Algunas de las rodillas intentaban convertir la zona de espera en un salón de fiestas. Traían ramos de rosas y claveles blancos, el papel tisú cantando en sus manos. Llevaban globos de colores brillantes y en una ocasión, uno de ellos escapó, rebotando contra las paredes. Alguien lo persiguió inútilmente. Lo perdimos. A pesar de que mi madre no había traído aquel globo, lo sentimos como nuestro. Era lo que la frontera nos hacía. Convertía a un grupo de desconocidos en una primera persona plural. Por unas horas, pertenecíamos al mismo país, el lugar donde esperábamos a nuestras hermanas y a nuestros esposos y primos.
Esto no quiere decir que estuviéramos de acuerdo sobre la frontera. Algunas familias venían con globos; mi madre insistía en los peligros de El Kennedy. Ella tenía un rostro redondo y pálido y una melena castaña oscura. Llevaba las uñas pintadas de color rosa salmón, y se sentaba en la silla plástica del JFK y apretaba las manos y rezaba. Ojalá la dejen pasar. Ojalá finalmente se abran las puertas. Ojalá no tengamos que esperar mucho más tiempo.
A veces no esperábamos a nuestros familiares, sino que cruzábamos la frontera nosotros mismos. Cuando tenía siete años, llegamos al JFK luego de un viaje de tres semanas, y mi madre suspiró. Tenía que abrir las maletas. Aquí, donde Colombia y Nueva York se unían, Mami tuvo que retirar el papel aluminio de un recipiente con arequipe para que un hombre blanco de manos grandes pudiese oler el caramelo. Una ráfaga de palabras erupcionó en inglés. El hombre necesitaba alguien que hablase español. En este punto la memoria se vuelve borrosa. Encontraron a alguien que sabía suficientes palabras en español para que interrogase a mi madre.
El hombre de las manos grandes nos devolvió el recipiente y hundió sus dedos en el resto de nuestras maletas. Yo era pequeña y no entendía que los vuelos de Colombia venían con algo más que café y queso. No sabía que Colombia y toda Latinoamérica estuvieran en manos de unas pocas familias de allí y de lo que dictara Washington. Lo que sí sabía era que, en la frontera, hombres blancos de manos grandes podían llevarse lo que quisieran. Era tal vez una observación precisa acerca de todo lo demás.
Más que nada, recuerdo al perro. Un pastor alemán, me observó con ojos negros y vacíos, luego hundió su hocico en las maletas y en mis tenis. La correa de cuero se aflojó. Contuve la respiración. Sabía que no podía tocar al perro, aunque quisiera y tuviera miedo de hacerlo.
No sabía entonces que cada uno de los perros de seguridad cuesta miles de dólares. Que son entrenados, como soldados, en una academia en Texas dirigida por el Departamento de Defensa.
Lo que sí sabía era que debíamos escalar el muro: el perro, el hombre blanco, el aeropuerto entero. Con el libro de Gloria aprendí que algunos lugares no pueden ser cruzados. Algunos lugares se convierten en parte de ti, como tu cuello o tus rodillas: un lugar de reconciliación.
![]()
Original text: Daisy Hernández’s “Rodillas: A Kind of Reckoning”
Image Credits: formulanone

Melanie Márquez Adams is an MFA candidate in Spanish Creative Writing and a recipient of the Iowa Arts Fellowship at the University of Iowa. Her short story collection, Mariposas Negras, won Third Place in the 2018 North Texas Book Festival Spanish Fiction Awards. Melanie's work has appeared in storySouth, Dash, Whale Road Review, Asterix Journal, The Acentos Review, and elsewhere.