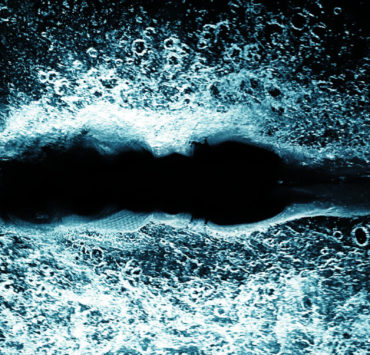Saludó y dijo que estaba sediento. ¿Podíamos hacerle el favor de darle agua? Me apresuré a coger un vaso, anticipándome a Sabina. Por mi mente cruzó un celaje: ella estaba esperándolo, aunque no se hubieran visto antes. Caminé hacia la cocina, vigilando. A mi regreso estuve segura de que se habían comunicado. Él, terminando de tomarse el agua, dijo: “Permítame dejarle unas cuantas coca colas”. No tiene por qué, contesté, agregando que no había nevera donde enfriarlas. Sin embargo, logró lo que buscaba, mi hija le devolvía la sonrisa. “Cuando usted vuelva por aquí nos regala los refrescos”, comentó ella, pasando por alto mi respuesta.
Sabina fue mi último embarazo, mi nidal. Nació liviana como un lagarto, con el re ejo de mamar muy débil, por lo que tenía que apretarme el seno y dejarlo gotear encima de su boquita. Hasta los tres meses, evité verla desnuda entera.
Cumplidos los cinco años, Higinio, nuestro padre, la llevó al pueblo de San Juan para tomarse una fotografía con ella. Él se afanó en que mamá la alfabetizara y le enseñara los números que ella sabía. A nosotros, en cambio, desde que mudamos los dientes, Higinio nos machacaba a golpes, obligándonos a bajar el lomo y a sembrar hasta en cascajales. Nos ponía a caminar en las tinieblas y en los ventarrones. Así se cría instinto para evadir una cuchillada y aguante para trabajar en cualquier situación y terreno.
De pequeña, Sabina vivía encaramándose en los palos. Como pesaba poco, podía trepar por las palmas o columpiarse en una rama del mango. No es que fuera ruda, al contrario, sus brazos eran como de carne de jaiba, y sus ojos relucían como cogollos de pino. Sin embargo, sus problemas tenía.
A muchos niños inquietos les coge con comer tierra. En lugar de eso, nuestra única hermana, escondida debajo del piso, masticaba y tragaba flores. Una vez, Octavia, nuestra madre, tuvo que correr con ella al hospital porque el vientre se le hinchó y presentó convulsiones. El médico pensó que se había comido una planta o semillas con tóxicas. ¿Tuatúa? ¿Jabilla? ¿Brusca? ¿Mantequilla? Nadie sabía decir qué comió la niña. El doctor le practicó un lavado de estómago. Para quitarle el vicio de comer ores, nuestra preocupada madre le mezcló el horrible purgante de jalapa con cayenas machacadas y al otro día la obligó a masticar pétalos de rosa que había hervido con cañafístula, el peor sabor que conocemos. Papá desaprobaba ese método. A escondidas, compensaba a Sabina con caramelos.
Una noche, transcurrido un mes luego de la intoxicación, soñamos que Sabina pintaba los árboles del patio con colores de agua en medio de fuertes brisas. Y que todo lo que traía el viento, fuera cucaracha o escarabajo, sapo o alacrán, en chocando con los troncos, se ablandaba y era asimilado por la corteza. Octavia e Higinio, desde sus sillas, contemplaban indolentes y a gusto la actividad de su hija mimada. Los hermanos, que la soñábamos a una, en el sueño dormíamos desentendidos.
Sin sospechar lo que ocasionaría, al poco tiempo, ya próximo el Día de la Madre, le trajimos a Octavia una hermosa planta de lirios, crecida en la zona más fría de la montaña. En el centro de cada flor, se erigía como un pequeño dedo, cubierto de polvo amarillo solar. Sabina llegó a comerse dos, escapando despavorida, con la lengua afuera, como si le hubieran estrujado fogaraté en la misma. Tenía los labios y el paladar repletos de marquitas sangrientas y le palpitaba la garganta. Lloró durante horas. Este suceso fue en verdad el que la curó de masticar ores metida debajo del piso de madera.
En ocasión de su primer período, la soñamos chapoteando en el arroyo. Nubes escarlatas se reflejaban entre sus piernas. Anochecía en el sueño. En la oscuridad, Sabina continuaba echándose agua como si tratara de desprenderse dura costra invisible. Al amanecer, los hermanos nos miramos en silencio mientras bebíamos el café. En el sueño siguiente, tres días después, vimos a Sabina cubierta de pintas, la piel como tela de arroz con coco, deslizándose sobre un yaguacil con los brazos en cruz y los cabellos al aire. De toda ella salía aserrín. Respiramos aliviados con el nal del sueño: nuestra hermana aterrizaba en un charco de agua cristalina. Al poco, a Sabina le atacó el sarampión y en una semana se le complicó con una pulmonía. “No se preocupe mamá. Descuide, papá. No es menester llevarla al hospital”, les asegurábamos a nuestros padres. Y en efecto, de las dos enfermedades se recobró nuestra única hermana. Por entonces, ya nos habíamos acostumbrado a avistarla en el fondo de nuestro sueño; inmóvil, casi siempre. Cuando ella protagonizaba alguna acción, nosotros vigilábamos; al despertar nos sentíamos exhaustos. Por suerte, ocurría rara vez. El mismo día que ella cumplió dieciocho años, soñamos un acontecimiento que nos cubrió de un sudor frío. Al amanecer, mientras bebíamos nuestro café, nos miramos pávidos. Las manos y los labios nos temblaban. Salimos embalados a trabajar.
(El cutis de Sabina exhibe líneas, como trazadas con una pizca de añil. Por la punta de su nariz empieza un suave canal que ahueca ligeramente su barbilla y desemboca en su ombligo).
Hermógenes (no nos sorprendió su nombre), el distribuidor de refrescos embotellados volvió, claro que volvió. A cada paso, a cada gesto, se esforzaba por exhibir sus buenas intenciones hacia Sabina. En su tercera visita, le trajo un presente a nuestra hermana y no se lo entregó hasta obtener el consentimiento de Higinio para ello. A cabo de unos meses, acudió a nuestro hogar acompañado de su madre. Fue un día largo, que Hermógenes aprovechó para formalizar su propuesta de compromiso, mientras su madre le respaldaba en todo con exquisita amabilidad urbana. A cada rato, la mujer de Santo Domingo soltaba un cumplido: “Su cocina parece una tacita de oro”, le decía a Octavia. “Qué aire más puro se respira aquí”. “Cuántos árboles frutales. Hay que ser muy trabajador para sacarle partido a esta tierra”. Nosotros nos replegamos, callados, sin interés en salvar la distancia. Higinio, fumaba su pipa y buscaba qué hacer, orgulloso e intimidado a un tiempo. A la hora del almuerzo, papá dijo que unos potrillos estaban acabando con la siembra de maíz. Todos nosotros quisimos acompañarlo, escapar de allí, pero bastó una mirada de Octavia (¡atrévanse a irse!) para inmovilizarnos.
Nosotros, descorazonados, no sabíamos qué hacer. Y se nos notaba. Sabina, en cambio, lucía radiante. Pese a nuestra mala cara, al regresar del trabajo, ella nos recibía contenta, con una ponchera de agua fresca y un lienzo al hombro. Y mientras nos contemplaba lavarnos las manos y rociarnos el pecho, nos ponía al tanto de los menudos sucesos domésticos. El color castaño se le agitaba en los ojos. En nuestro interior nos decíamos: ¿Por qué maldito destino tiene que marcharse con ese fulano del camión si aquí cuenta con diez hombres que la adoran?
Vigilábamos, qué más podíamos hacer. Espiábamos las conversaciones con su prometido, deseosos de que el hombre cometiera algún yerro. Higinio había perdido el sosiego. Él ignoraba la razón, pero su instinto de padre apegado a la hija le sugería algo vago, extraño e inquietante. Por cualquier “quítame esta paja”, nos soltaba una reprimenda. Durante el desayuno, a veces, se le aguaban los ojos.
Me preguntaba qué viento había empujado a Hermógenes hasta nuestra casa. Qué sabía él de Sabina. Nosotros sí la conocíamos de veras. Le habíamos llevado el alimento a la boca y la habíamos acurrucado cuando de pequeñita la atacaban calenturas. La habíamos acompañado en su debilidad y en su fortalecimiento, desde que era menester sostenerle la cabecita para evitar que se doblara, hasta que sus piernas se volvieron recias y nos ganaba echando carreras. Cada uno de nosotros la había estrechado en sus brazos hasta dormirla.
“Vamos a vivir en un sitio cómodo”, nos comunicaba Hermógenes con una sonrisa de oreja a oreja. Y mirándonos como si con sus ojos amables quisiera decirnos: Les comprendo, comprendo sus recelos de hermanos, pero no se preocupen yo la voy a cuidar y a proteger. Octavia le prestaba atención por toda la familia; escuchaba con interés cada frase que profería y cada idea sobre el futuro. A nuestra madre le simpatizaba el joven y se lo hacía saber. Eso nos hizo creer a nosotros durante meses. Ella era reservada y sabía controlar sus emociones.
Averiguaba, como al descuido, sobre sucesos y quebrantos en la familia de Hermógenes. Él me parecía demasiado pálido, como si todo el tiempo sintiera algo de frío. Sus labios tiraban al morado, había oído que así se ven las personas que padecen del corazón. Pero él no cometía falta, se comportaba con corrección y respeto, tampoco lograba sacarle informaciones sospechosas. Su madre era mujer fuerte y educada, lo habíamos comprobado; el padre, vivía en Venezuela y también las hermanas. El muchacho no tenía hijos en la calle, ni había estado interno en hospitales. Tampoco se había metido en líos de justicia. ¿Por qué no me podía sacar la espinita del corazón?
Para ganar tiempo, convencí a mi hija de que tejer cubrecamas, bordar manteles y coser la ropa que usaría de recién casada era un requisito para la buena estrella del matrimonio. Hermógenes, aunque con un poquito de tristeza, porque él prefería una rápida unión matrimonial, aceptó la contrapropuesta de Higinio de “darnos chance para prepararnos, ya que la celebración corre a cargo de los padres de la novia”. El comprometido no disimulaba su congoja, cuando poníamos reparos a su intención de llevarse a Sabina a vivir a la Capital. Una semana antes de la fecha acordada, murió mi padre en un campo de Oviedo, donde se había apartado desde los tiempos de la dictadura. Dije que Sabina no podía desposarse estando nuestro hogar de luto. Ella contestó que nunca en su vida había visto a su abuelo. No era propio de mi hija contradecirme. Hubo un nuevo aplazamiento.
Llegada la nueva fecha convenida, ya no había qué más inventar para aplazar el matrimonio. A n de cuentas, valiéndose nada más de un sueño no puede uno torcer el destino.
(El calor de Sabina despliega hormigas de alas, como el presagio de lluvia. El calor de Sabina se mueve hacia quien sienta frío. Sus pechos son como de pulpa de guayaba. Su espalda parece de palmito).
Higinio, taciturno, se escudaba en su mal humor. Mamá por aba con sus emociones, pero no dejaba de realizar las faenas necesarias al pie de la letra. Había preparado con celo el baño que la novia debía tomar. Ese día, siete tinajas alineadas en el patio recibieron sol desde el amanecer. Seis estaban llenas con agua del manantial, más los elementos siguientes: en la número uno, miel de abejas y sal; en la dos, cundeamor; en la tres, ores de azahar; en la cuatro, trozos de alcanfor; en la cinco, rosas blancas, rojas, amarillas y rosadas; en la sexta, hojas de menta y eucalipto. El contenido de la última tinaja, con el que Sabina debía realizar el enjuague nal de su cuerpo, era el resultado de recoger el rocío nocturno en treinta vasijas durante treinta días. El líquido solo llenaba la tercera parte de la tinaja. Octavia misma se encargó de bañar a Sabina. Nosotros, de soslayo, seguíamos la operación, llevada a cabo en el cuarto sin puertas, situado cerca de la casa. Ignoramos de dónde sacó nuestra madre la idea de que ese baño riguroso protegería a su hija una vez esta abandonara la seguridad de nuestro hogar.
¿Y si aquel sueño fuera engañoso, una suerte de trampa contra la felicidad de Sabina? Octavia con tantas encomiendas y tareas no nos dejaba tiempo para pensar, como a propósito. “Todo el mundo ha de quedar contento. Que nadie encuentre qué criticar de la boda de su hermana”, nos decía. Durante la celebración, nos esmeramos en atenciones a los invitados, sobre todo a los que vinieron de Santo Domingo a acompañar a Hermógenes. Por breves momentos, éramos presa de golpes de zozobra que nos hacían correr el sudor por la frente y buscarnos los ojos. Papá no consiguió sobreponerse a su malestar. Se movía de aquí para allá como un zombi. Los visitantes más observadores dieron por seguro que estaba enfermo. Ni la energía de Octavia logró sacarlo de su estado taciturno, resignado y ausente. “Es que Sabina es su vida. Y se le va a cientos de kilómetros”, lo excusaba Octavia ante personas allegadas a nuestra familia.
En los días que siguieron a la partida de Sabina, Octavia nos recibía con la ponchera de agua y el lienzo sobre el hombro para quitarnos el polvo y la tierra que traíamos de los conucos. Nosotros nos apresurábamos a rociarnos la cara no fuera a ser que alguna lágrima delatara nuestra debilidad.
A Higinio le dolían las coyunturas. Cada día exponía una razón nueva para permanecer al resguardo del hogar, aletargado y meditabundo; un hombre que pocas semanas atrás se fajaba con el machete, como cualquiera de nosotros. Después, ya no puso pretexto. Se quedaba sentado en su mecedora, en el umbral de la sala, mirando todo el santo día hacia un punto inde nido.
Habían transcurrido tres meses desde la realización de las bodas y la vida de Sabina parecía satisfactoria, a juzgar por las pocas noticias que nos llegaban. Hermógenes había conseguido ocupación en Santo Domingo, ya no tenía que viajar. A diario estaba cerca de su esposa.
Quizá fue una celada de nuestro apego a Sabina el cuajarón de visiones que una noche nos espantara a sus nueve hermanos, pensamos. Sin embargo, palpitaba en nuestra naturaleza otro motivo de incertidumbre: desde ese sueño atroz, no habíamos vuelto a soñar con Sabina. Además, qué le sucedía a nuestro padre. Él no soñaba como nosotros, pero se comportaba como si un mal agüero lo estuviera desangrando. Podía volverse tullido, de tanta modorra.
Hermógenes creyó que la noticia me alegraría: Sabina estaba embarazada. Esto soliviantó el ánimo de los hombres y a mí me produjo sudores fríos y dolor de cabeza, pese a que ardía en deseo por tener un nieto agarrándose a mi falda. Aunque no me habían invitado a su recién establecido hogar, preparé viaje para Santo Domingo. Encontré a mi hija con buena apariencia: el pelo liso y encendidas las mejillas. La pareja se había instalado en una habitación espaciosa —un rincón de la cual se había habilitado como baño—, anexa a la casa materna del hombre y con salida a la calle. Gozaban de lo necesario y hasta de ciertos lujos, como abanico de techo, licuadora y televisión a colores.
(Sabina poseía tobillos como monedas de níquel. Sus brazos evocaban las plumas del pajuil…).
Nuestra atención, por fuerza y destino, se desplazaba hacia nuestro padre, para quien no hubo un momento de sosiego desde la partida de su consentida, del nidal de la casa, de la niña de sus ojos. Con el paso de los días, entre ceja y ceja se le fue clavando la idea de que a Sabina la habían descuajado de nuestro hogar, de que nunca jamás la dejarían acercarse a nosotros. ¿Quiénes han hecho eso?, le preguntaba mamá. Él denegaba con la cabeza en espera de un desenlace que lo rajaría como un rayo a una palma.
Octavia lo mimaba con chenchenes y cajuiles en almíbar. Higinio los probaba solo para no desairarla. Le conseguimos nuevos gallos de pelea. ¿Para qué, si ni siquiera atendía los otros? Por último, cumpliéndose el séptimo mes del embarazo de Sabina, desempolvamos el acordeón y la tambora y nos pusimos a tocar. Nuestro padre nos había enseñado a manejar los instrumentos de música, pero sobre todo a Sabina le había mostrado cómo tratar al acordeón para sacar un ritmo cadencioso. Higinio lagrimeó sin disimulo.
Decidimos armar una esta a San Miguel, el patrono de nuestra zona, en gratitud por la extraordinaria cosecha de habichuela que habíamos logrado en nuestra siembra en la montaña y los buenos precios del mercado. Le mandamos un recado al cuñado, para que no dejaran de venir. Por la misma vía nos hizo saber que Sabina presentaba amagos de placenta previa, imposible viajar. Con un nudo en la garganta, les ocultamos la información a Higinio y a Octavia y seguimos con los preparativos de la esta.
La tarde del baile, papá instaló su mecedora debajo del mango. No hubo quien lo moviera de ahí. En medio de la algarabía, aturdidos por el ron, la música y las muchachas bonitas, recibimos la noticia. El telegrama lo trajeron desde el cuartel. Venía dirigido a Higinio y solo a él se lo entregaron. A nuestro padre, los dedos le temblaban, voceaba débilmente: “¡Octavia!”, “¡Octavia!”. Yo, cubierto de un sudor pegajoso y frío, busqué a mamá en la cocina. El mensaje decía: “Sabina de muerte. Salgan para Santo Domingo. Hermógenes”. No alcanzamos a verla con vida.
Los hechos habían sucedido rápido. Ese sábado, después del almuerzo, Hermógenes salió hacia Villa Juana a comprar unas herramientas. Sabina se tumbó en la cama a ver una película de Cantin as, terminada esta, empezó un programa de variedades; ella se quedó dormida. De pronto, la sobresaltó un chirrido tremendo. Soñolienta, abobada por el calor y sorprendida, se dio cuenta de que el ruido provenía del abanico, la televisión y la nevera. Tiró los pies al suelo y se dirigió a desconectarlos. Al primer contacto con los enchufes, una fuerza tremenda la arrojó contra la pared. Al rato, vino la suegra, inquieta porque la nevera se había quemado y había escuchado ruidos en la habitación anexa. Llamó a Sabina. Al no obtener respuesta, pensó que esta había salido con su esposo. Echó un vistazo por la persiana entornada y comprobó que no había nadie en el cuarto. Fue Hermógenes quien más tarde encontró a Sabina al borde de la rústica bañera de cemento. Tenía la carita azulada y los brazos enredados en la cortina plástica, a medio tumbar, como si hubiera estado tratando de incorporarse.
Luego del funeral de Sabina, Hermógenes se preparó para partir a Venezuela. Nunca más quiso pisar la habitación donde se consumó su breve matrimonio y expiró su esposa.
Al sol de hoy, en el altar instalado por Octavia en un extremo de la sala de nuestra casa, nunca faltan una lumbre, cé ro y claveles para Sabina. De cuando en cuando, añadimos hermosos lirios que traemos de la zona más fría de la montaña.
Un día soñamos a prima noche. Veíamos a nuestra hermana con una falda dorada y una blusa crema. El ojo derecho se le había vuelto negro, mientras el otro mantenía el color castaño verdoso. Nos comunicaba que estaba en la calle Sebastián Mará número ciento cincuenta y dos, en Abura. Ignoramos si este lugar de veras existe y dónde podría quedar, pero desde entonces, Higinio va recuperando poco a poco sus bríos y nuestro hogar se llena de atareos y esperanza. No es para menos, hemos vuelto a soñar con Sabina.
En Ingles
Image Credits: Christian Collins
Ángela Hernández Nuñez was born in Buena Vista, Jarabacoa, in May 1954. A chemical engineer with a degree from the Universidad Autónoma de Santo Domingo, she found her true vocation in literature. She is a poet, short story writer and novelist, and has written numerous essays on women and literature. She is also passionate about cinema and photography. She has won several awards and is a member of the Dominican Academy of Language.